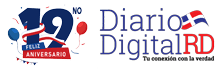El legado de los juicios que juzgaron a la barbarie nazi se resquebraja en un mundo fracturado.
NÚREMBERG, 20 nov (Por un enviado especial). – El frío de noviembre se cuela por los ventanales astillados de la Sala 600. Ochenta años después, el silencio aquí es tan pesado que casi se puede palpar. En este mismo recinto, bajo la misma luz grisácea que ahora baña los bancos de madera vacíos, la humanidad intentó, por primera vez de forma colectiva, construir un dique de legalidad contra el torrente de la barbarie.
Los ecos de las voces de Robert Jackson, el fiscal principal estadounidense, parecen rebotar aún en las paredes cuando advertía que el verdadero juicio no era solo a los 21 hombres pálidos y derrotados en el banquillo, sino al propio siglo XX. Ocho décadas después, aquel dique muestra grietas profundas.
El 20 de noviembre de 1945, el mundo, aún tambaleándose por el horror de la guerra y el descubrimiento sistemático de los campos de exterminio, contuvo la respiración. No era para menos. Las cuatro potencias aliadas –Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia– se sentaron en un tribunal militar internacional para juzgar lo que entonces parecía injuzgable: los crímenes de un Estado industrializado contra la humanidad. No fue una venganza. O no solo.
Fue un acto de fe en la razón y el derecho, una apuesta arriesgadísima por sustituir el fusilamiento sumario por un proceso, con todas sus imperfecciones.
La elección de Núremberg no fue casual. Esta ciudad bávara, otrora el escenario de los multitudinarios congresos del Partido Nazi, se transformó en el símbolo de su caída. En la sala, los acusados eran el catálogo mismo del régimen de Hitler: desde el mariscal Göring, arrogante aún en su uniforme despojado de insignias, hasta el ideólogo Rosenberg, el frío burócrata Speer o el virulento antisemita Streicher.
No se les juzgaba por perder la guerra, sino por planearla y, sobre todo, por haberla librado mediante una maquinaria de crueldad sin precedentes.
Los cargos sonaron entonces a novedad jurídica: crímenes contra la paz, de guerra y, el más trascendental, contra la humanidad. Por primera vez, se procesaba la idea de que existen normas morales por encima de la soberanía de un Estado.
Se juzgaba el asesinato industrial, la persecución racial convertida en política de Estado. Las imágenes de los campos de concentración, proyectadas en la sala, dejaron sin aliento a los presentes. No había retórica que pudiera contra el espanto de las pilas de cadáveres y los supervivientes convertidos en espectros.
Las sentencias, leídas el 1 de octubre de 1946, fueron un mosaico de la justicia humana, con sus aciertos y sus sombras. Doce condenas a muerte. Göring se burló de la horca suicidándose con una cápsula de cianuro horas antes. Siete penas de prisión, incluida la cadena perpetua para el autodenominado “buen nazi” Albert Speer, el arquitecto favorito de Hitler que supo tejer una convincente arrepentimiento.
Tres absoluciones que generaron un profundo malestar. Aquel proceso, con todo, sentó un precedente imborrable: los jerarcas de un Estado no podían esconderse tras su cargo ni ampararse en la obediencia debida. El individuo, con su conciencia, era responsable ante la ley.
El legado de Núremberg es tangible. Fue el germen de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, y el embrión del actual Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya. Sus principios, adoptados por la ONU, son la columna vertebral del derecho internacional moderno. Sin Núremberg, no existiría el concepto de genocidio como delito, ni la Corte que hoy investiga crímenes en Ucrania o Gaza.
Pero he aquí la paradoja en este ochenta aniversario. Mientras en la Sala 600, ahora museo, los turistas fotografían el estrado, el edificio jurídico que ayudó a erigir se resquebraja ante nuestros ojos. La impunidad campa a sus anchas.
Las grandes potencias, herederas de aquellas que en 1945 se sentaron unidas en Núremberg, hoy socavan el sistema con su desdén o su abierta hostilidad. Estados Unidos, Rusia y China se mantienen al margen del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del TPI. Las órdenes de arresto contra un presidente en activo como Vladimir Putin chocan con la cruda realidad de la geopolítica: la justicia parece tener fronteras.
La invasión de Irak en 2003, sin el aval de la ONU, fue la primera gran brecha. Los conflictos en Siria, Yemen o la Franja de Gaza, con su secuela de civiles masacrados, han ahondado la herida. La comunidad internacional mira, debate y, con demasiada frecuencia, se paraliza en el Consejo de Seguridad, donde el veto de unas pocas naciones puede bloquear cualquier acción. El mundo ha vuelto a la ley de la fuerza, mientras la fuerza de la ley languidece.
Ochenta años después, la pregunta que flota en la Sala 600 ya no es si fue justo lo que allí se hizo, sino si fue suficiente. Si aquel faro de justicia que se encendió entre las ruinas morales de Europa puede seguir guiando en una era de cinismo y guerras por poderes. El silencio de la sala, hoy, no es el de la historia juzgada, sino el de una advertencia: sin la voluntad política de aplicarlo, el derecho internacional más noble no es más que papel. Y el papel, como se demostró en los años 30, lo sopla cualquier viento fuerte.