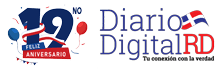Investigadores del Complexity Science Hub de Viena asocian el auge de vínculos sociales con mayor polarización ideológica.
En la era de la hiperconectividad, cuando las redes sociales nos enlazan con cientos de personas al día, un nuevo estudio plantea una paradoja inquietante: cuantas más conexiones tenemos, más divididos nos volvemos.
Investigadores del Complexity Science Hub (CSH) de Viena analizaron datos de los últimos 20 años y concluyeron que el aumento de los lazos sociales cercanos desde 2008 coincide con el auge de la polarización ideológica en distintas partes del mundo.
Según el estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y recoge la agencia de noticias científicas SINC, este fenómeno podría estar minando los cimientos mismos de la tolerancia democrática.
Entre 2008 y 2010, las personas pasaron de tener en promedio dos amistades íntimas a contar con cuatro o cinco. Y en ese mismo lapso, las tensiones políticas y sociales comenzaron a agudizarse.
“El gran interrogante que comparten muchos países es por qué la polarización ha crecido tanto en tan poco tiempo”, explica Stefan Thurner, investigador principal del CSH.
El equipo propone una metáfora tomada de la física: la sociedad se comporta como un líquido que, al enfriarse más allá de cierto punto, cambia de estado.
“El aumento de la conectividad social puede provocar una transición colectiva: una vez que se supera cierto umbral, la cohesión se rompe y surgen grupos enfrentados”, advierte Thurner.
Durante décadas, los estudios sociológicos mostraban que la mayoría de las personas mantenían un círculo reducido de amistades capaces de influir en su pensamiento. Pero a partir de 2008, con la expansión de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, ese número se duplicó.
“Cuando la densidad de las redes aumenta, también lo hace la polarización dentro del grupo”, señala Markus Hofer, coautor del trabajo.
El estudio se apoyó en más de 27 mil encuestas del Pew Research Center sobre actitudes políticas en Estados Unidos y otras 57 mil de estudios europeos y estadounidenses sobre redes de amistad.
Los datos muestran un patrón claro: mientras las amistades cercanas aumentaron de 2,2 en el año 2000 a 4,1 en 2024, la polarización ideológica se intensificó de forma sostenida.
“Más amigos, también más enemigos”, resume Jan Korbel, otro de los autores. “Cuando estamos más conectados, también nos topamos con más opiniones contrarias. Esa exposición puede generar conflictos y reforzar los extremos ideológicos.”
Así, la sociedad se fragmenta en grupos más homogéneos y cerrados, con pocos puntos de encuentro entre ellos. “Y las pocas conexiones que quedan suelen ser negativas o incluso hostiles”, añade Thurner.
Esa pérdida de vínculos constructivos tiene un costo político. “Si tengo solo dos amigos, haré todo lo posible por mantenerlos; seré más tolerante. Pero si tengo cinco, puedo darme el lujo de perder uno”, explica el investigador. “Ahí empieza a desaparecer la empatía, y con ella, la capacidad de convivir con la diferencia.”
El estudio concluye con una advertencia y una recomendación: educar en la tolerancia y el diálogo desde edades tempranas es esencial. “La democracia se sostiene en la comunicación entre los distintos grupos. Cuando eso se rompe, el sistema entero se debilita”, sentencia Thurner.
Una advertencia también para América Latina
El hallazgo en Europa y Estados Unidos también se aplica a países como República Dominicana, México, Argentina o Chile, donde las redes sociales se han convertido en verdaderas arenas de confrontación, donde la opinión distinta se castiga y la identidad política se defiende como si fuera una religión.
Lo anterior indica que la saturación de información, los algoritmos que refuerzan creencias y la velocidad del debate digital han convertido el diálogo en un campo minado.
En ese contexto, el estudio del CSH funciona como un espejo global: más conexiones no significan necesariamente más comprensión. En sociedades cada vez más comunicadas, el desafío ya no es hablar más, sino escuchar mejor. Porque sin ese equilibrio, la democracia corre el riesgo de convertirse en una red saturada… pero vacía de empatía.