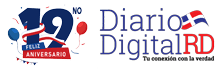El país vive una peligrosa normalización de la violencia cotidiana.
La violencia social se ha vuelto parte del paisaje cotidiano en la República Dominicana. Ya no sorprende. No conmueve. Se ha instalado en nuestras rutinas como una presencia silenciosa, pero constante. Y eso debería alarmarnos a todos.
Vivimos en una sociedad crispada, donde cualquier diferencia —por mínima que sea— puede desencadenar un estallido. Lo que antes se resolvía con una conversación ahora se arregla a golpes, cuchilladas o balazos. La violencia ya no es solo un problema de seguridad: es un reflejo del estado emocional colectivo, y ahí es donde el abordaje debe cambiar.
No basta con reforzar la presencia policial ni llenar las calles de cámaras. A este fenómeno debemos buscarle raíces más profundas. Hay una especie de irritación social latente, una tensión que atraviesa todos los niveles: familiar, comunitario, político. Y aunque nos resistamos a admitirlo, estamos normalizando ese caos. Hoy, genera más conversación una polémica banal en las redes sociales que el asesinato a sangre fría de un ciudadano.
Hay que empezar a ver este tema desde una perspectiva más amplia. Además de un problema de seguridad, la violencia debe tratarse como una crisis de salud pública. ¿Qué está pasando en la mente colectiva? ¿Por qué tanta hostilidad contenida? ¿Cómo podemos construir una cultura de paz en un país donde se celebra la agresividad y se premia el escándalo?
El Gobierno tiene una oportunidad —y una responsabilidad— de convocar a especialistas en salud mental para estudiar este fenómeno y diseñar políticas públicas enfocadas en la prevención. Necesitamos una comisión integrada por psiquiatras, psicólogos y sociólogos que analice las causas profundas de esta espiral de agresión y proponga soluciones viables. Y no hablo solo de campañas de concienciación. Me refiero a intervenciones reales, sostenidas, desde las escuelas, las iglesias, organizaciones sociales, sindicales, las comunidades y los medios de comunicación.
Cada día -para no decir cada hora- ocurre un acto violento en alguna parte del país. Y en muchos casos, los motivos son insignificantes: una discusión por un parqueo, una mirada mal interpretada, una palabra de más, cualquier diferencia personal. Esa frecuencia debería encender todas las alarmas.
Las redes sociales, lejos de ser solo un canal de expresión, funcionan muchas veces como espejos deformantes de nuestra violencia. Allí se exhiben y viralizan peleas, humillaciones y linchamientos digitales que contribuyen a ese clima de agresividad. Lo mismo ocurre con parte del contenido musical que consumen los jóvenes, donde la violencia, el irrespeto y el narcisismo se presentan como símbolos de estatus o valentía. Y por que no decir, el mal ejemplo de muchos que debieran ser referentes.
Y luego está el crimen organizado. Es inquietante la regularidad con que las autoridades informan sobre el desmantelamiento de bandas delincuenciales en barrios y pueblos. Esa presencia constante de estructuras delictivas indica un entorno social deteriorado, donde la ley y la autoridad pierden terreno frente a la lógica del más fuerte.
No se trata de exagerar ni de caer en el pesimismo. Pero sí de reconocer que tenemos un problema estructural y cultural que va más allá de los titulares. Mientras sigamos tratando esa cadena de violencia como un hecho aislado, seguiremos atrapados en este círculo vicioso. Necesitamos respuestas integrales, valientes y urgentes.
La salud mental del país no puede seguir en segundo plano. Si no intervenimos pronto, esta dosis de violencia seguirá creciendo, hasta convertirse en una enfermedad crónica para la que quizás ya sea demasiado tarde. Entonces reinará el caos.