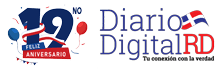Como ya se ha insinuado, hasta no hace mucho tiempo la distinción era clara y precisa.
En el modelo económico predominante en el mundo del siglo XXI, a diferencia de lo que acontecía en los inmediatamente anteriores, no hay distinción alguna entre lo que es un empresario, lo que es un comerciante y lo que es un negociante.
Y, por cierto, se trata de un abigarramiento conceptual, tan irreal como absurdo, que ha sido bendecido yexitosamente “vendido” (con el apoyo omiso de la “intelectualidad” económica) por los artífices y beneficiarios del mismo: los grandes gestores del dinero, convertidos en los verdaderos líderes de la sociedadposmoderna más allá de la autoridad legal y la parafernaliapolítica del Estado.
En efecto, el dinero, actuando como eje transversal en la producción de bienes (sobre todos a partir de la “revolución agrícola” que precedió a la maquinización), la especulación financiera y el comercio, ha logrado borrar tanto en la teoría económica como en el imaginario social la referida diferencia, y ha generalizado la creencia de que un comerciante y un negociante son empresarios y de que un empresario es un negociante o un comerciante.
Como ya se ha insinuado, hasta no hace mucho tiempo la distinción era clara y precisa: la labor empresarial implicaba, sobre la base de conocimientos y técnicas aplicados al trabajo del ser humano o de las máquinas, la creación de bienes; el comercio comportaba el proceso de venta, compra y reventa de esos bienes; y la actividad del negociante era de carácter especulativo o usurario: su fundamento era el manejo o tráfico de numerario, no la inventiva ni el movimiento de bienes y servicios.
Las fronteras en el sentido que se apunta, como es harto sabido, empezaron a difuminarse con la concentración del capital en manos de unos pocos y la subsecuente aparición de la producción monopólica, fenómeno que dio origen a una reorganización de las unidades corporativas que concluyó en una aglomeración de las actividades de emprendimiento mercurial con dirección central o control único.
Por supuesto, la aparición del mercado de servicios enprincipio también influyó en el desarreglo conceptual: cuando se trataba de una actividad aislada que creaba un bien virtualmente intangible sobre la base de un esfuerzo o mecánico ideado por el ser humano para cubrir necesidades que originalmente eran de autosatisfacción, parecía no tener lugar específico en la nomenclatura clásica, pero cuando empezó a ser llevada adelante por grupos o razones sociales entonces comenzó a considerarse como parte de la estructura empresarial.
El problema es, de todos modos, que independientemente de que las labores empresarial, comercial y especulativasatisfacen necesidades sociales y/o producen riquezas que pueden o no acumularse y expandirse para engendrar prosperidad y bienestar, sus realizadores o ejecutores son personas con pensamientos y normas de conducta bastante bien diferenciadas, lo que impacta inevitablemente en“gobernanza” social.
Ciertamente, como en un caso (el del empresario) el actorteóricamente es una persona estudiada o cultural o técnicamente informada y, por lo tanto, con capacidad de inventiva y transformación de la realidad, pero en los otros dos (el del comerciante y el negociante) nada de eso es necesario porque basta con que se sepa sumar y restar (y/oactuar en el mercado con sentido de oportunidad), susformas de pensar y de concebir la vida son diametralmente opuestas.
Un empresario de verdad piensa a largo plazo, es decir, instala su emprendimiento como un proyecto que deberá avanzar de la misma manera que su propia vida, y en consecuencia ve su actividad en una perspectiva de rentabilidad dinámica: los beneficios no necesariamente vienen de golpe o de inmediato, sino en una progresión que primero es aritmética y luego, sobre la base de la “innovación” y la expansión de las inversiones, pudieraconvertirse en geométrica.
- (Recuérdese que eso de “innovación”, aunque comporta una palabreja tipo cohete que se ha puesto de moda sobre todo en la presente centuria, en realidad designa a la milenaria capacidad, tendencia o aptitud humanas de pensar en las afueras de lo convencional y, a caballo de esto, resolver un problema que parecía insoluble, crear algo nuevo o transformar cualitativamente la realidad, todo lo cual tiene una premisa común e insustituible: la devoción por el conocimiento).
El comerciante, de su lado, piensa más a mediano plazo, pues muchas veces sus necesidades de supervivencia material y su horizonte mental están sujetos a las ganancias inmediatas o mediatas, lo que puede casi obligarlo a ser proclive al uso de ciertas artes “non sanctas” o a ejercicios éticamente cuestionables de “habilidad” para poder mantener viva su actividad y solventar su vida cotidiana, en ocasiones trabajosa y gris más allá de sus gratificaciones mercuriales.
El negociante, por otra parte, habitualmente (excepción hecha de ciertos profesionales de la economía o las finanzas que adoptaron el oficio) es un cortoplacistaprisionero de las urgencias monetarias porque le rinde devoto al disfrute a sus anchas de las “bondades” físicasde la “dolce vita”, y no entiende el existir sino en su dimensión tangible y fastuosa, siendo virtualmente el sibarita y el diletante de los emprendimientos y la envidia secreta de muchos empresarios y comerciantes.
Tales reflexiones vienen a cuento a propósito de la creciente incursión de los comerciantes y los negociantesen la actividad política (que ya tiene proporciones epidémicas en América), y del hecho patético de que ninguno de ellos resiste la tentación de autodenominarse empresario a pesar de que esa no es la naturaleza real de su actividad productiva ni sus expectativas existenciales están a tono con la “industria” que involucra el laborantismo empresarial.
En estos momentos, ciertamente, es notable cómo individuos que se dedican, por ejemplo, a la simple venta de productos que interesan al Estado, a las actividades inmobiliarias especulativas, a la satisfacción de una necesidad primaria de servicio y hasta a la usura y a la gestión de loterías o de casas de apuestas o de empeño, se autocalifican de empresarios y, paralelamente, actúan en la política dizque con el objeto de “servir” al país desde “unespacio más cercano a la gente”.
Un dato curioso es el de que en la actualidad hay una deserción masiva de esos “empresarios” de su hábitat natural para entrar a la actividad política: luce un poco contraproducente porque se supone que en un modelo económico de libre mercado como el que tenemos la actividad privada es la diosa de la vida productiva, pero en nuestro caso -y todos sabemos por qué- toda esa gente ahora se desvive por llegar a ser parte de la dirección del Estado.
Es como si se hubiera llegado a la conclusión de que, a contrapelo de lo que proclaman en sus discursos económicos neoclásicos, no es la iniciativa privada la “fuente natural de la producción de riqueza”, sino, por el contrario, la presencia oportuna y puntual en determinadosresortes de los poderes públicos… ¡Cosas veredes, amigo Sancho!
Por Luis Decamps (*)
(*) El autor es abogado y politólogo. Reside en Santo Domingo.
lrdecampsr@hotmail.com