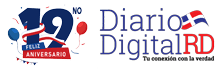La libertad de expresión no se regula para domesticarla, sino para protegerla.
El Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, recientemente sometido a discusión pública en la República Dominicana, marca un parte importante en la historia legislativa dirigida a reglamentar la comunicación nacional, que no debe ser otra que la de garantizar la libertad de expresión y de información, el libre ejercicio del periodismo. Su propuesta de sustituir la anacrónica Ley 6132, de más de seis décadas de vigencia, constituye sin duda un acto de modernización normativa necesario. Sin embargo, su promesa democratizadora no está exenta de ambigüedades ni riesgos, que merecen ser examinados con el rigor que demanda una sociedad plural y democrática.
Hay avances indiscutibles: el proyecto presentado por el poder ejecutivo ante el Congreso Nacional, y elaborado por una respetable comisión de especialista, reconoce formalmente derechos fundamentales que la práctica periodística ha venido reclamando durante años. La cláusula de conciencia, el secreto profesional, el acceso a Internet como derecho, y la prohibición de la censura previa, configuran un cuerpo jurídico acorde a los tiempos digitales, globales y descentralizados en los que se ejerce hoy la libertad de expresión. Se agradece, además, la incorporación de principios como el pluralismo informativo, la neutralidad de la red y el derecho de las audiencias, especialmente en lo que concierne a niños, adolescentes y personas con discapacidad.
No obstante, el espíritu garantista del texto se ve ensombrecido por algunas disposiciones que abren flancos de preocupación, tanto para el ejercicio del periodismo como para la libertad de expresión ciudadana. El primero de estos aspectos es el diseño y las competencias del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM). Aunque declarado autónomo, su proceso de designación de autoridades —por ternas propuestas por el Poder Ejecutivo y seleccionadas por el Senado— genera dudas razonables sobre su independencia efectiva. Más aún, el INACOM queda investido con la potestad de supervisar contenidos, imponer sanciones, clasificar obras y coordinar la regulación de plataformas digitales, acumulando así un poder que raya en lo excesivo para un órgano estatal que debería actuar como garante, no como censor.
Otro punto delicado es el régimen sancionador previsto por la ley. Si bien se invoca el principio de proporcionalidad, las medidas contempladas —como suspensiones de transmisión, multas de hasta 200 salarios mínimos, o eliminación de contenidos— pueden provocar un efecto de autocensura, especialmente entre medios comunitarios, periodistas independientes o críticos. Además, artículos como el 18, que permiten la judicialización para conocer la identidad de autores anónimos, tensionan el delicado equilibrio entre la libertad de informar y el derecho a la privacidad, en un país donde el periodismo de investigación aún se ejerce con riesgos.
Finalmente, aunque el proyecto defiende el respeto a la dignidad y la intimidad, no establece parámetros lo suficientemente claros para evitar que estas protecciones sean usadas como barrera contra el escrutinio público, especialmente cuando se trata de figuras de relevancia pública.
En definitiva, el proyecto de ley es un paso necesario, pero no suficiente. Moderniza, pero también centraliza; reconoce derechos, pero introduce mecanismos que podrían limitar su ejercicio. Si la intención es proteger la democracia y garantizar una prensa libre, crítica y diversa, entonces se impone una revisión cuidadosa y participativa del texto, que asegure que la libertad de expresión no solo sea invocada como principio, sino vivida como derecho irrenunciable.
La libertad de expresión no se regula para domesticarla, sino para protegerla. Ese debe ser el norte de esta reforma.