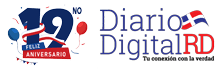Las
referencias más recurrentes a poetas que han convertido la ciudad de Nueva York
en protagonista de sus textos, o en escenario donde su lírica alcanzó plenitud,
giran en torno a tres bardos mayores: el norteamericano Walt Whitman,
autodefinido como un cosmos, un verdadero hijo de Manhattan; el español
Federico García Lorca, cuya andanzas en las calles neoyorquinas lo ayudaron a
desentrañar la incertidumbre que taladraba a los negros de Harlem en la cuarta
década del siglo XX, y la puertorriqueña Julia de Burgos, a quien el asfalto
neoyorquino se le trabó entre los pies derribándola estrepitosamente, en una
caída que la succionó gota a gota hasta llevársela a la tumba.
Pero hay otras
voces tan singulares como las de ellos. Pocos hablan de James Langston Hughes,
ese poeta afroamericano inspirador del Renacimiento de Harlem, un movimiento
que en la década de los 1920 y 1930 del siglo XX, recuperó el esplendor
cultural y artístico que otrora había hecho de ese sector de Manhattan el
asiento de la negritud progresista.
De
desaprensivo acusan muchos parroquianos del Bronx el espíritu del trotamundos
Herman Melville. Se le acusa de aprovechar las noches heladas de invierno para
abandonar el cementerio Woodlawn, donde reposan sus restos, y escabullirse
entre los tupidos matorrales de Van Cortlandt Park con su pesada Moby Dick
colgada de los hombros. Sus escapes, arguyen muchos, son para distanciarse de
los versos ininteligibles del malogrado poeta Hart Crane, que alguien colocó en
su lápida como epitafio.
Varios lustros antes de las travesuras del espíritu sonámbulo de Melville,
y a poca distancia de Van Cortlandt Park y del cementerio Woodlawn,
específicamente en el barrio Kingsbridge, Edgar Allan Poe encontró la paz y el sosiego que no ledaban las grandes ciudades, en
una casita de campo que lo guareció los tres últimos años de su
vida, y donde escribió varios de los textos esenciales de su producción: Annabel Lee, The Bells, Ulalune, Eureka y "Berenice".
“Escribo poesía porque mi mente se contradice a sí misma, un minuto está en
Nueva York, otro minuto en los Alpes Dináricos”, estampó el explosivo e irreverente Allen Ginsberg en
su poema Improvisación en
Beijing.
En fin,
Nueva York ha sido, desde su nacimiento como ciudad codiciada por muchos, una
fuente permanente de dolor y alegría, de sombra y luz, de sosiego y desasosiego
para centenares de escritores que han morado temporal o permanentemente en esta
geografía de sueños imposibles y realidades torturantes. Los poetas dominicanos
no han sido la excepción. En Nueva York nació, entre otros, New York City en
tránsito de pie quebrado, poemario donde el bardo Alexis Gómez Rosa combate
contra los santos y demonios que desalentaron su estadía en el alto Manhattan.
No menos
visionarios, descriptivos y desgarradores son estos versos de Héctor Rivera,
poeta a quien la muerte prematura le extirpó el trueno de su voz y, por demás,
su sustancia corporal. “A pesar de sus letreros luminosos / New York sigue
siendo una gran sombra.” Esa angustia y nostalgia de Rivera nos
advierten que el Nueva York real dista mucho de ser la “capital del mundo” o
“la Gran Manzana” de las postales turísticas expuestas en la Quinta avenida.
Más que eso, New York es un inconmensurable túnel de sueños frustrados y pesadillas
constantes, donde la posibilidad de crecimiento espiritual sucumbe con
velocidad arrolladora.
Carlos Rodríguez, otro cantor
quisqueyano llevado por la muerte cuando a ésta se le antojó, avizoró desde los
intestinos del West End Bar que le sirvió de refugio sus noches de bohemia, que
“New York es una historia clausurada / una espuma adormecida.” Y por qué no,
digo y una enredadera social que empuja la gente al precipicio hasta que le
duela la vida.
En esa planicie, sin faroles
deslumbrantes ni torres acristaladas, irrumpe sigilosamente Viandante en
Nueva York, un poemario de Osiris Mosquea donde el equilibrio sostenido del
discurso poético engendra un decir lírico con características muy particulares.
En la cuarentena de poemas que forman el volumen, el néctar azucarado de la
celebrada Gran manzana es hábilmente desenhebrado por una poeta vigilante
empeñada en proporcionarles a sus protagonistas un destino superior al de la
angustia y la desolación.
“El viaje se inicia antes y después
del fuego / En la primera gestación, con el polvo y el soplo / Con la primera
mentira: la manzana que inventó el pecado.”(20)[1]
Estos versos iniciales de Viandante en Nueva York, impregnados del
aliento del génesis bíblico, tienen intrínsecos la intensidad escrutadora de Memorias
del fuego[2],
de Eduardo Galeano, o el desenfreno americanista nerudiano de “América no
invoco tu nombre en vano.”[3]
Es decir, hay un tono dual que fusiona
el nacimiento torcido de la humanidad expuestos en los tratados religiosos
mediante el mito adánico, con el sendero trazado por quienes diseñan las
políticas estatales que nos hacen transeúntes indeseados en territorio
foráneos. Porque la manzana paradisiaca, esa que nos han ofertado como la
salvación de la humanidad, esconde tanta mendacidad como la manzana neoyorquina
que nos lanza al abismo. Pero lo importante, sostiene la poeta es que “El
hombre ha sobrevivido más allá del barro, del destierro y de la ceniza.” Y en
esa sobrevivencia ha aprendido a desterrar de su cuerpo las alimañas que lo
vigilan con pupilas nocivas.
Más que desandar la ciudad como una
observadora común, la poeta otea sigilosamente el accionar de sus viandantes
para radiografiarlos a plenitud. Eso le permite ver como “Todos pasan sin
mirarse, invadidos por el inexplicable temor / y por los avisos luminosos del
paisaje. (28) Pero como es injusto arrebatarle a alguien lo que lo satisface,
porque muchos han hecho de Nueva York una rutina cotidiana y un componente
vital de su existencia, ella se limita a no negarle “el lugar que ellos creen
el paraíso” (30)
La poeta no se deja deslumbrar por
“el embeleso inagotable que provoca” la ciudad, porque entiende perfectamente
cuán corrosivas podrían ser las provocaciones soterradas de la urbe neuyoquinas
para su salud emocional. Por eso implora: “Libérame del millón de luces que
enceguecen / del pomo de la puerta que ciñe la noche de estío”. “Libérame de tu
brazo de manzana / del sinuoso remolino de tu carne enferma.”(46). El poema de
estos versos, titulado “Libérame de ti,” es tan desgarrador que transporta a
cualquiera a la más profunda de las tinieblas.
Empeñada en exorcizar las pestes destructoras que
deambulan libremente en Manhattan, la poeta apela a un último recurs pide
ayuda a Prometeo esperanzada en que éste emplee su fama de redentor de la
humanidad para redimir a sus viandantes de las desgracias que los azotan. Pero
Prometeo no la complace, porque su habilidad para robar el fuego a los dioses
del Olimpo y repartirlo entre los mortales sólo tiene asidero en el imaginario
mitológico que él representa, no en una ciudad
tan complicada, maleada y descompuesta, como Nueva York.
En Poemas de Chicago el
renombrado poeta Carl Sandburg describe a Chicago, su tierra natal, como una
ciudad “tormentosa, malencarada, bravucona y, de espaldares capaces”.
En Viandante de Nueva York, Mosquea vislumbra la ciudad como “una fosa
abierta que se traga montones de lenguas”. Se trata de dos modos diferentes de
sentir los efectos devastadores de las grandes ciudades. Pero ambos,
igualmente, conducen al mismo destin la destrucción humana y la muerte.
La muerte,
monstruo infernal y aborrecible que los poetas sólo pueden vencer en el territorio
de la palabra, es una realidad infalible a la que pocos quieren
referirse porque asusta, aterroriza y desentona el estado emocional de la
gente. Desde su origen primigenio el hombre tuvo conciencia de la muerte.
Mosquea lo confirma en estos versos alusivos al
inicio de la humanidad: “Luego se formaron las palabras / los primeros
escritos en las piedras / Y entonces el hombre caminó entre la muerte.” (20).
Los griegos y los romanos aseguraban
que los espíritus de sus muertos iban al Hades, un
espacio subterráneo y oscuro compuesto por una zona llamada Tártaro, para
albergar a los malos, y otra denominada Campos Elíseos donde moraban los héroes,
y las personas de almas inmaculadas. La única diferencia entre esa creencia
greco-romana y la cristiana actual es que esta última llama Paraíso a los
Campos Elíseos, e Infierno al inframundo Tártaro.
En Viandante en Nueva York, empero,
la muerte no es el monstruo infernal que asfixia a los vivientes hasta
consumirlos, sino “el sangriento vacío de la ciudad convertido en un agujero
negro” que lanza a los viandantes al precipicio. No se trata, en este caso, de una
muerte física, sino moral. Osiris Mosquea, como pocas poetas, le asigna peso específico
a la muerte, la esparce en la distancia, le pone ojos multicolores, juega con
ella hasta casi burlarla, y la mueve escurridizamente entre las páginas de sus
versos, para que nadie advierta su presencia.
En todo el poemario solamente hay
dos momentos que la muerte inquieta realmente a la poeta. En el poema Quién,
por ejemplo, habla del “Vacío que han dejado los muertos / que no tuvieron
tiempo de despedirse.” (76). La mayoría de las religiones sostienen que la
muerte inesperada de una persona impide que su espíritu libere las energías
tóxicas almacenadas en su alma. De esa premisa partió el celebrado poeta inglés Samuel Coleridge, para afirmar que “los
muertos pueden levantarse en vilo” a fastidiar a los vivos. Empero, no
olvidemos que los muertos habitan más en el subconsciente de los creyentes en
la trascendencia del alma, que en la geografía transitada por los viandantes de
Mosquea. Porque, siendo objetivo, los muertos no se levantan bajo ninguna
circunstancia.
El otro
momento lo registra el poema Siempre es gris en los cementerios. Aquí la
queja alcanza otra dimensión: “Percibo el silencio en los labios de las criptas
/ en el alma vencida / en este recinto sembrado de cruces / destino invencible
de los cuerpos.” (50). Si nos detenemos frente a una tumba y observamos el
grosor de la tapa que cubre el nicho, o el montón de tierra depositado sobre el
ataúd entenderemos fácilmente cuán complicado le resultaría al alma allí
acorralada escaparse de ese encierro a
buscar su salvación. En este caso, el dolor externado por la poeta es razonable
porque “en ese crepuscular mundo de piedra / lloviznado de neblina”, inmóvil y
solitario “entre estatuas y piedras.” (51-52), quien mora es su madre. Entonces la poeta
aprovecha la pasividad de ese jardín de huesos, convencida de que “Caminar
entre mausoleos y tumbas, descifrando en callejones angostos el lenguaje
lapidario de los epitafios, es reconfortante.”[4]
Los
viandantes que observa la poeta en sus andanzas neuyorquinas son criaturas que
padecen, como ella misma, de anemia moral porque la ciudad les ha hurtado el
derecho a circular libremente, les ha trastornado el espíritu y les ha diluido
las ganas de vivir. Y, como ella está incapacitada para aliviar esas dolencias,
se doblega ante éstas. Ni siquiera la lluvia, que premia a la naturaleza y al
hombre de múltiples formas, logra mitigar su clamor porque, como observa José
Acosta, la lluvia de Viandante en Nueva York “no cae realmente en Nueva
York, sino en un lugar lejano, en el pasado, en la isla de la que el hablante
lírico ha salido buscando el paraíso.”
Desde
esa perspectiva social la poeta sucumbe ante la furia de una ciudad que parece
traspasarle la epidermis que salvaguarda su libertad. Pero triunfa en tanto
logra satisfacer el desahogo existencial de una viandante directa capaz de
enarbolar un “Me despido de ti y me suspendo / hace tiempo que quería decirte
esta cosas / pero lo había olvidado” (100) Y afirma, para reafirmarse a sí
misma: “Escribí estos versos en la ciudad que hemos elegido / los fui
construyendo con palabras arrancadas de muchos labios sellados / Son estos
versos mi obstinación / la cicatriz aleteante del paisaje donde se fue
quebrando mi mirada / los espejos de Manhattan.”(105)
Hay poetas capaces de escribir uno, dos o
tres versos impactantes en un poema, o una docena de ellos en un poemario
completo. Pero esos destellos líricos sobrecogedores y fugaces, eventualmente
son absorbidos por los versos malogrados que completan dicho poema o volumen de
poesías. Ese desnivel del discurso poético tiende a desconcertar al lector que
busca en la poesía el sosiego armónico de sus emociones. La poseía de Osiris
Mosquea carece de versos impactantes fugaces, de alocuciones acartonadas, de
expresiones banales. Ella entiende perfectamente que nada le duele más a un poema que una imagen forzada, que
una palabra imprecisa.
Su discurso es equilibrado,
desde el empleo del lenguaje hasta la exposición de sus ideas. Mosquea hilvana
las palabras con la propiedad, la concisión y la parsimonia que el taumaturgo
circense arma los espectáculos que sumergirán a sus espectadores en un mundo
confortable y verosímil. Consciente o inconscientemente ella acopia la
sentencia del poeta español Luis Rosales, sustentadora de que “el
lenguaje, como las emociones, nace en una fuente remota del sentir colectivo”[5]
y esa colectividad, esos lectores, no deben traicionarse ni despojarse de sus
emociones, sino incrementárselas.
Es,
entonces, cuando Mosquea se aferra al único instrumento del que disponen los
arquitectos de la poesía: la palabra, para entregarle al lector un producto plenamente
satisfactorio. Esa destreza de balancear apropiadamente el lenguaje y
despojarlo de ripios que desvirtúen el poema, aunque cobra mayor vigor y madurez en Viandante en Nueva
York, Mosquea lo emplea también en su primer poemario Raga del tiempo,
aparecido en el 2009.
Viandante en Nueva York es un libro de andanzas bifurcadas. En él concurren:
la poeta que reclama compasión para sus héroes, los habitantes comunes de Nueva
York batallando por descubrirse a sí mismos, y los desamparados y mendigos, que
son los más desdichados de todos los
viandantes. Pensarán algunos que este es un poemario desesperanzador, pero no.
Al contrario, es, por decirlo al modo del inmenso Rubén Darío, un canto de vida
y esperanza. Una sinfonía que se esparce en un territorio habitado por
inmigrantes que aletean sin tregua para zafarse de la ciudad que los
aprisiona.
[1]Viandante en Nueva York. Osiris
Mosquea. New York: Artepoética Press, 2013. El número al final de los versos
citados, indica la página de procedencia de los mismos.
[2]Memorias del fueg los
nacimientos. Eduardo
Galeano. Méxic Editora Siglo XXI, 1982.
[3]Canto general II. Pablo
Neruda. Buenos Aires, Argentina: Editorial Losada, 1968. P.17.
[4]De Cementerios, Varones y
Tumbas. Franklin
Gutiérrez. Santo Doming Ediciones del Ministerio de Cultura, 2012. P. 21
[5]Tres artistas y un dios. Félix Grande. España: Nausícaä, 2006, p. 11.