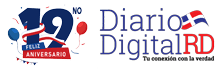El mundo de
hoy, narigoneado por la cultura occidental, se ha erigido, por decirlo de algún
modo, sobre las ruinas del esquema geopolítico creado a partir de la
conferencia celebrada por Churchill,
Roosevelt y Stalin en Yalta, Ucrania, en febrero de 1945, tras la victoria de
“los aliados” (Inglaterra, Estados Unidos, la “Francia Libre”, etcétera) contra
las “potencias del eje” (Alemania, Italia y Japón) en la Segunda Guerra
Mundial.
En efecto,
debe recordarse que esa importante reunión de los líderes de los países
vencedores tuvo como colofón un nuevo reparto del planeta, y que de ella
surgieron no sólo promesas y protestas documentales sobre la necesidad de “una
paz duradera” sino también cuatro grandes “zonas de influencia” (la
norteamericana, la inglesa, la francesa y la soviética) que, al cabo de unos
cuantos años, se redujeron a sólo dos: la de los Estados Unidos de América
(EEUU) y la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
También debe
tenerse presente que la aparición de esas dos grandes “zonas de influencia” (separadas
en Europa por lo que Churchill llamó el “telón de acero” y otros luego
denominaron la “cortina de hierro”), produjo una inédita y espectacular
escisión del mundo que involucraba tanto asuntos de carácter territorial y
político como cuestiones de naturaleza cultural e ideológica: la división entre
el Este y el Oeste. En los cimientos de tal separación latía la novedosa
“teoría de los dos mundos”, patrocinada inicialmente por la URSS y, en los
hechos, asumida posteriormente, situando los argumentos al revés, por los
Estados Unidos y sus aliados.
El de Yalta
era, en bastantes sentidos, el mundo del pensamiento social doctrinario, esto
es, el mundo de la racionalidad ideológica, pues por primera vez en la historia
la humanidad se dividía efectivamente (es decir, no sólo en términos
cualitativos sino también cuantitativos) en función de las coordenadas del
pensamiento y no en razón de los intereses tangibles.
En el fondo,
tras la vocinglería, las tensiones o los alegatos de libertad, democracia o
justicia, en aquel mundo se observaba nítidamente una confrontación de valores:
unos hombres defendían la supremacía de la individualidad en tanto base de la
libre organización social (liberales, conservadores, neolibertarios, cristianos
fundamentalistas, ultraderechistas, etc.), otros apostaban por la preeminencia
del espíritu colectivista en tanto fundamento del bien común (socialistas
marxistas, radicales de izquierda, comunistas, anarquistas, etc.), y no
faltaban quienes proponían fórmulas intermedias o híbridas destinadas a reunir
partes esenciales de los anteriores (socialdemócratas, socialcristianos, izquierda
democrática, demócratas radicales, etc.).
Naturalmente, el de Yalta fue también, y no podemos olvidarlo, el mundo
de las antinomias y de los maniqueísmos políticos y doctrinarios, y aunque este
simplísimo sistema de las contradicciones a la postre se develó apócrifo y
asfixiante en múltiples aspectos, lo cierto es que suponía en sus implicaciones
sociales, punto más o punto menos, un triunfo de la espiritualidad sobre la
materialidad del hombre, hasta tal extremo que los representantes o portavoces
del irracionalismo y la abominación de la ideología (la llamada “caverna”
política y los “prácticos”), para no quedar fuera de combate, se vieron en la
obligación de desbordar sus pedestres puntos de vista de “búsqueda” o de
hartazgo material y realizar elaboraciones teóricas y apuestas ideológicas que
sustentaran sus proyectos de organización o reorganización de la sociedad.
La “teoría
de los dos mundos”, tal y como fue formulada por sus pioneros comunistas, en
resumen lo que planteaba era que a partir de la revolución bolchevique de
octubre de 1917 en la vieja Rusia de los zares, el planeta había quedado
escindido en dos “mundos” políticos, económicos y culturales: el “atrasado mundo”
del capitalismo (cuyo sustrato doctrinario eran el cristianismo, el liberalismo
clásico y el conservadurismo ultra nacionalista) y el “avanzado mundo” del
socialismo y el comunismo (cuyo sustrato era el marxismo, luego convertido en
marxismo-leninismo, con sus distintas interpretaciones).
Conforme a la
citada concepción, la beligerancia entre esos dos mundos (uno que representaba
al pasado y otro que encarnaba al futuro) era el signo de los tiempos, y el
triunfo del segundo (esto es, del socialismo y el comunismo), en virtud del
determinismo que presidía las entonces “todopoderosas” coordenadas teóricas del
marxismo, era inevitable como resultado de “la inexorable dialéctica de la
historia”. Es más, un congreso del Partido Comunista de la URSS, en la segunda
mitad del siglo XX, llegó a proclamar, en el paroxismo de la petulancia
intelectual y de la ingenuidad política, que “la próxima generación vivirá en
la sociedad comunista”.
La
confrontación incruenta e indirecta entre las dos nuevas superpotencias,
teniendo como escenario cualquier latitud de la geografía terrestre o expresión
del pensamiento humano, fue lo que se denominó “guerra fría”, involucrando un
período histórico que comenzó más o menos en el año de 1946 y virtualmente
concluyó con la caída del infame muro de Berlín en 1989. Este último
acontecimiento, de alguna manera, ha sido considerado como el “tiro de gracia”
al mundo diseñado en Yalta.
Es necesario
puntualizar, no obstante, que ese singular período de la historia humana, cuya
duración fue de aproximadamente cuarenta y seis años, no fue siempre “frío”,
pues tuvo múltiples momentos harto “calientes”: la guerra de Corea (1950-1953),
la guerra de Vietnam (1954-1975), la “crisis de los misiles” (octubre de 1962),
la “primavera sangrienta de Praga” (Checoslovaquia, 1968) y la invasión de
Afganistán (1979), entre otros eventos aterradores que amenazaron seriamente la
paz en el orbe.
El mundo de
Yalta, de todos modos, en unas ocasiones fue intimidante y en otras idealista,
pero las más de las veces fue apasionado, dramático y traumatizante, y no sólo
en razón de que se caracterizó oficialmente (pues distinta fue la historia en
el siniestro terreno del espionaje internacional) por el enfrentamiento
incruento pero incesante entre las dos superpotencias rivales que emergieron de
los resultados de la conflagración mundial, como ya se ha mencionado, sino
también porque, tras el manto de sus conflictos de variopinto pelaje, pudo
ocultar durante algún tiempo la más grave y letal contradicción en la que ese
mundo realmente hervía: la contradicción Norte-Sur, es decir, las vergonzosas y
abismales diferencias existentes en las condiciones de vida entre los países
ricos y desarrollados del hemisferio septentrional y los países pobres y
atrasados del hemisferio meridional del planeta.
La
conciencia de esas patéticas realidades empujó a los países con gobiernos
nacionalistas, progresistas, anti-imperialistas o simplemente neutralistas del
mundo, impulsados por Nehru (la India), Tito (Yugoeslavia) y Nasser (Egipto),
que se negaban a situarse a la zaga de las dos superpotencias hegemónicas, a
hacer el intento de cambiar la anatomía y las proyecciones factuales de los
conflictos a través de la constitución, en la conferencia de Belgrado del año
de 1961, del Movimiento de los Países No Alienados, reclamando y proclamando la
implantación de un nuevo enfoque de la problemática mundial, de suerte que la
premisa no fuera el conflicto Este-Oeste sino la contradicción Norte-Sur.
Unos años
después, con la ya activa participación de los líderes comunistas chinos, que
como parte de su desafección poststalinista del modelo soviético habían
formulado una teoría al tenor (reiteradamente difundida a través del periódico
oficial “Diario del Pueblo” o del boletín internacional “Pekín Informa”), los
países “no alineados” también empezaron a llamarse “países del tercer mundo”,
denominación con la que se implicaba, en concordancia con la aludida teoría,
una novedosa jerarquización política, económica, social y cultural del globo
terráqueo.
La “teoría de los tres mundos”, asumida
oficialmente por la “inteligencia” china, en síntesis apretada y vulgar lo que
hacía era dividir el planeta en tres zonas diferenciadas y contradictorias
entre sí: el “primer mundo”, integrado por las superpotencias (EUUU y URSS); el
“segundo mundo”, compuesto por los países desarrollados o con pobreza escasa,
independientemente del signo político e ideológico de sus gobiernos; y el
“tercer mundo”, formado por las naciones más pobres o vulnerables, también al
margen de posiciones doctrinarias o regímenes políticos.
El mundo
basado en toda esa racionalidad, aquel mundo diseñado en Yalta por los
vencedores de la última guerra mundial en función de sus intereses ideológicos
y económicos, el mundo controlado e impregnado por las demandas inaplazables de
la “geopolítica”, fue el que empezó a morir en Berlín en noviembre de 1989 y,
menos de un lustro después, dio origen al mundo actual, dominado por el
neoliberalismo, la globalización, el capital financiero y las nuevas
transnacionales de la informática.
En este
nuevo orden planetario ya la ideología no sería un “agente de promoción del
cambio y el progreso más allá de su signo” (como proclamó un político
brasileño), ni la política se entendería como una “expresión concentrada de la
economía” (según el feliz apotegma de un pensador chino. Antes al contrario, la
primera moriría miserablemente abandonada a su suerte por partidos y líderes, y
la segunda se transfiguraría en una socia fantoche de las finanzas, en una
“convidada de piedra” del capital transnacional, en una ridícula e
insignificante aliada susceptible de ser apartada del poder real cuantas veces
fuese útil para el negocio del gran dinero.
Entramos,
pues, desde entonces al mundo mercurial, circense y “light” de la posideología (“La civilización del
espectáculo”, le acaba de llamar acertadamente don Mario Vargas Llosa), y en él
nos encontramos en estos momentos, algunos muy cómodamente, otros a
regañadientes y los más sumidos en una olímpica indiferencia.
(*) El autor es abogado y profesor
universitario. Reside en Santo Domingo.
[email protected]